Asueñado, el guardia retira la cadena y abre la reja del cementerio. Sin mirar a la primera visitante de la mañana, le advierte que camine despacio, porque la tormenta nocturna deshojó los árboles y las veredas están resbalosas.
Nina se alegra de que el guardia no sea el mismo que la recibió los años anteriores. Le pregunta, como si no lo supiese, dónde queda la tercera sección. En medio de un bostezo el hombre señala hacia el norte.
Mientras avanza por el sendero, Nina observa los monumentos fúnebres. Le gusta, particularmente, el del ángel con las alas desplegadas y los pies hundidos entre lirios. La primera vez que vio la estatua, hace 19 años, se dijo que mandaría esculpir una idéntica para la tumba de Sotero.
Ahora se burla de sus sueños. A lo más que llegó fue a poner una cubierta de granito sobre la fosa de su amante. Cuando ordenó el trabajo, el lapidario le pidió información: "El segundo apellido del finado y su fecha de nacimiento. La de su muerte ya me la dijo: 19 de septiembre de 1985".
Cuando no pudo satisfacer al grabador, Nina se dio cuenta de que ignoraba cosas fundamentales acerca de Sotero: el hombre más importante de su vida desde que lo conoció en el taller donde ella era costurera y él capataz.
Para huir del recuerdo, Nina acelera el paso. Resbala y evita la caída aferrándose a la reja de una cripta. Entre los barrotes descubre a una araña inmóvil, como muerta, y a una mosca que avanza por la telaraña. Nina se acerca y sopla con la esperanza de alterar la ruta del insecto. No lo consigue y prefiere alejarse para no ver el desenlace.
II
La tumba de Sotero está rodeada por charcos y hierba crecida. Nina desliza la mano para retirar las hojas que ensucian la cubierta de granito. Ve la inscripción y piensa otra vez en todo lo que ya nunca sabrá acerca de Sotero. Sigue las letras de su nombre con el índice. Lo hace conla misma ternura con que acariciaba las cicatrices en el hombro derecho de su amante.
La única vez que ella le preguntó por qué tenía esas marcas, él se levantó de la cama disgustado, le ordenó que se vistiera y le advirtió: "Mis cosas son nada más mías. No vuelvas a preguntarme nada".
Nina tuvo que aplicar ese principio a todas las acciones de Sotero, incluidas sus ausencias y sus actitudes de favoritismo hacia otras costureras del taller. Las trabajadoras ignoraban la relación de Nina con el capataz, y eso les permitía referirse al acoso con que él las presionaba a cambio de conservarles el puesto, a abogar en su favor ante el patrón.
Al oír esos comentarios, Nina sentía repugnancia por Sotero; desprecio hacia sí misma por amar a un hombre indigno y cruel. Dividida entre la culpa y el deseo, consideraba la posibilidad de rechazarlo; pero olvidaba sus buenos propósitos en cuanto él volvía a desplegar sus artes de seducción. Entonces se entregaba sin memoria, sin reservas, sin reproches, sin miedo.
En secreto, Nina acabó por odiar a todas sus compañeras y por obsesionarse con las de nuevo ingreso. Su último tormento fue Gloria. Después de una semana de trabajar en el taller, a principios de septiembre de 1985, Sotero le ordenó a la recién llegada que sustituyera a Nina en la máquina over.
Sin protestar, Nina aceptó la transferencia al área de planchado. Los siguientes días tuvo que esforzarse para no seguir las recomendaciones que sus compañeras le daban a la hora de comer: "No seas tonta: pide una cita con el patrón y dile lo que el pinche capataz acaba de hacerte".
Nina justificaba su mansedumbre: "Al patrón no le gusta que andemos con chismes. Sotero puede salirle con que me cambió porque estoy trabajando mal y a lo mejor hasta me liquidan". Alicia, la más aguerrida de todas, insistía: "Pues te vas a otro taller. Con la experiencia que tienes, me canso que rápido te contratan".
Nina se mordía los labios para no confesar que si algo la anclaba en ese taller era la esperanza de que Sotero formalizara su relación. Por eso fue tan dichosa la tarde en que su amante, en vez de llevarla al hotel, le dijo que irían a su casa porque deseaba pasar toda la noche con ella.
Ilusionada, agradecida, Nina apenas se atrevió a decirle que los miércoles por la noche su madre la llamaba desde Chilpancingo a la casa de una vecina para darle noticias de sus hermanos. Sotero la tranquilizó: "Le hablas mañana y le dices que recibimos un pedido urgente y que te quedaste trabajando horas extras".
Fue una noche maravillosamente fatigada en los encuentros amorosos. La excitación mantuvo a Nina despierta. Mientras acariciaba la espalda de su amante, repetía la fecha más feliz de su vida con la promesa de recordarla siempre: 18 de septiembre de 1985.
III
Nina paga los servicios del camposantero que la ayudó a limpiar la tumba. La cubierta de granito resplandece y un pálido rayo de sol cae sobre la única fecha que acompaña el nombre de Sotero: 19 de septiembre de 1985. Nina se tortura con la eterna pregunta: ¿qué habría sucedido si aquella mañana hubiera insistido para que Sotero la acompañara hasta la esquina del taller?
En vez de hacerlo esperó a que él se durmiera y salió a la calle, con el cuerpo aún húmedo y tibio, urgida de presentarse en su trabajo antes de que Evaristo, el jefe de turno, castigara su retardo con tres días de suspensión sin goce de sueldo.
Nina recuerda que al pasar frente a la panadería, como siempre, miró el reloj: eran las 7:15. La certeza de que estaba a tiempo la tranquilizó. De pronto, sintió como si le golpearan el pecho. Perdió el equilibrio, se apoyó en la pared y contempló una escena distorsionada que atribuyó al desvelo: edificios tambaleándose, cables girando enloquecidos, chisporrotazos, vidrios estrellándose contra el suelo. Una piedra le rozó el hombro y le desgarró la piel. Alguien le gritó: "¡Corra!" Nina obedeció por instinto, sin comprender su impulso de escapar ni de qué huía.
Empezó a entenderlo cuando por fin logró llegar al taller. Tirado junto a la puerta caída, entre piedras, vio el cuerpo de Evaristo. Sobre la escalera intacta llovían tierra y polvo. Temblando, Nina subió los dos tramos que la separaban de su área. Lanzó un grito cuando vio la confusión de escombros, rollos de tela, figurines, máquinas, cuerpos. Bajo la over había quedado Gloria.
Antes que en su familia, pensó en Sotero. Lo único que le importaba era volver junto a él, comprobar que estuviera a salvo y decirle: "Estoy viva". No imaginó siquiera que le resultaría imposible hacerlo: del edifico donde había pasado la noche con su amante sólo quedaba un hueco enorme coronado por una nube de humo negro.
IV
El tañido de una campana libera a Nina del recuerdo y la devuelve a su realidad. Tiene que asistir a la misa que cada año celebran las costureras en memoria de las fallecidas durante los terremotos, y después presentarse en su trabajo.
Nina es detallista en una fábrica de ropa. Ya no recibe llamadas los miércoles: su madre murió y sus hermanos emigraron a Estados Unidos. Las raras ocasiones en que le hablan por teléfono la invitan a que siga sus pasos: "Allá todo está cada vez peor y ya no queda nadie de la familia. ¿Qué esperas para venirte con nosotros?" Nina responde que ya no está en edad de correr aventuras. Su explicación oculta el único motivo que la retiene aquí: Sotero.
Rumbo a la salida, al pasar frente al monumento donde estuvo a punto de caer, Nina se detiene y mira: en la telaraña sólo queda el esqueleto arriscado de la mosca.

A manera de epílogo...
Sin duda alguna uno de los episodios mas tristes en la ciudad de México fue el terremoto del 19 de Septiembre de 1985, y una de sus historias más escalofriantes y dolorosas es precisamente la de las costureras del centro. La zona centrica de la ciudad fue seriamente castigada por la impetuosidad de Coatlicue, que dejo en ruinas cerca de 800 fábricas y talleres que a su vez hicieron de sepulcro de más de 600 costureras, pero lo peor fue que cuando muchas de esas mujeres proletarias tuvieron la posibilidad de haber sido rescatadas, fueron abandonadas por codiciosos patrones que dieron prioridad al salvamento de cajas fuertes, ropa y maquinaria.




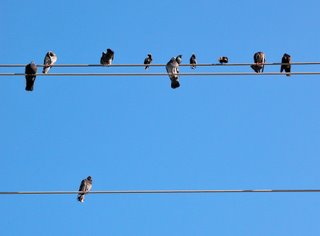

 ____________
____________